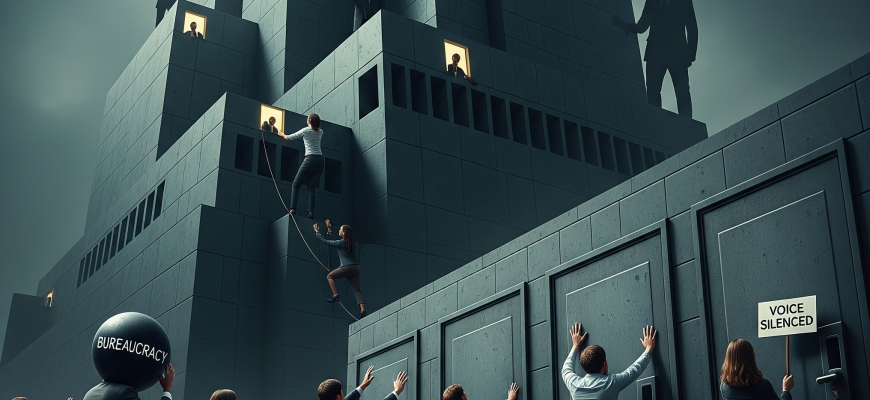La XIV Conferencia para América Latina y El Caribe de la International Society for Third Sector Research y el XXII Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector
Del 1 al 4 de julio de 2025 se realizaron en la Universidad Anáhuac México la XIV Conferencia para América Latina y El Caribe de la International Society for Third Sector Research (ISTR) y el XXII Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Ambos eventos se llevan a cabo cada dos años y constituyen referentes científicos internacional y nacional importantes en temas de sociedad civil y el tercer sector.
La unión de ISTR, la Universidad Anáhuac y el Centro Mexicano para la Filantropía permitieron la celebración de estos magnos eventos que contaron con la participación de 176 investigadores y doctorandos de América Latina y El Caribe, una cifra récord de participantes en la historia de estas conferencias en la que se contó con el apoyo de 16 universidades de la región integrantes del Comité Académico.